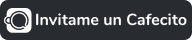Rural
2º parte: la campaña oleaginosa argentina 2004/05
SEMILLAS OLEAGINOSAS (*)
De acuerdo con las primeras proyecciones oficiales de la SAGPyA, la campaña granaria 2004/05 alcanzaría un volumen de producción sin precedentes cercano a los 82 millones de toneladas. En el caso de los oleaginosos, la Secretaría estima una producción global de 41,5 millones de toneladas, cifra que –en nuestra opinión- podría resultar superada. Ambos guarismos constituyen records históricos.
La evolución de la cosecha oleaginosa argentina en los últimos 12 años, esta producción se ha incrementado en casi un 150%, lo cual representa una tasa acumulativa anual cercana al 8%. A diferencia del avance arrollador registrado en la producción sojera, los otros cultivos que integran este agrupamiento muestran estancamiento o tendencias francamente negativas en el volumen cosechado. Al maní le cabe la primera de estas calificaciones, mientras que en el caso del girasol y el lino la pérdida de posiciones es un hecho evidente. Igual consideración se aplica a la semilla de algodón, la cual es una derivación del desmotado de este cultivo industrial. En cuanto a la colza y el cártamo, sus muy escasos y oscilantes niveles de producción impiden efectuar consideraciones de este tipo. A inicios del período descripto la soja representaba algo más del 60% de la producción oleaginosa nacional, mientras que -para la presente campaña- dicho porcentual se ha elevado a casi el 90%. De allí que en esta presentación estemos obligados a concentrar el grueso de nuestros comentarios en este cultivo. Hacia el final de la misma agregaremos –además- algunas consideraciones respecto del girasol. Sin duda que la campaña sojera 2004/05 se vio significativamente influida por los altísimos niveles de precios alcanzados por esta oleaginosa en el mercado mundial durante el pasado año 2004. En gran medida, ello se debió a la fuerte contracción registrada por las producciones sojeras de EE.UU. y el Mercosur durante el ciclo 2003/04. Tales circunstancias “pavimentaron” el camino para que se intensificara en ambos Hemisferios el esfuerzo productivo durante el presente ciclo. Pero sería al menos incompleto este análisis, si no agregáramos a lo señalado otros factores atinentes a la demanda internacional cuya consideración no es también necesaria: El muy buen nivel de crecimiento que experimentó la economía mundial durante el año 2004. Sabido es que el ritmo de la demanda global de cereales, oleaginosos y derivados tiene una alta correlación con el crecimiento económico del planeta, en especial por la incidencia que dicha expansión tiene en la mejora cuantitativa y cualitativa del nivel de vida de la población. Ello alienta no solo el desarrollo de las dietas alimentarias, sino también la mayor utilización de estos productos en una amplia variedad de consumos vinculados a las cambiantes costumbres de la vida moderna. Siendo éste un factor crucial, lo es mucho más aún cuando quienes lideran ese proceso de crecimiento son países de enorme población abocados a transformaciones sin precedentes de sus sistemas económicos. Derivado en alguna medida de lo anterior, la activa demanda de China y otras naciones del sudeste de Asia, (incluido la India, por sus importantes y crecientes compras de aceites vegetales), no solo generaron los espacios adecuados para la colocación de excedentes, sino que presionaron a la plaza internacional hasta el límite de complicar los niveles de abastecimiento del propio EE.UU. De hecho, el factor crucial que catapultó los precios de la soja en Chicago durante el año 2004 fueron los justificados temores de muchos operadores sobre el muy bajo nivel de existencias remanentes con que concluyó EE.UU. la temporada comercial 2003/04..A este respecto y aunque parezca una obviedad señalarlo, no debe olvidarse que “Chicago queda en EE.UU.”. La retención de soja por parte de los productores argentinos limitó el ritmo de nuestras ventas externas. En un mercado donde la oferta sudamericana es cada día más vital para el equilibrio del abastecimiento global, dicha limitante tuvo –en nuestra opinión- mucho que ver con la fuerte escalada de los precios observada en Chicago. Para comprender este efecto, hay que asumir que, en condiciones de activa y acuciante demanda, lo que Argentina demoraba en vender debió ser abastecido por otros exportadores alternativos. Más allá del limitado aporte de Brasil, los EE.UU. tuvieron que asumir indefectiblemente el rol de “abastecedor de última instancia” del mercado, un papel muy difícil de desempeñar en condiciones de limitada oferta interna. La agonía del abastecimiento y el éxtasis de los precios concluye luego de mediados del año 2004 con el “default” de los compradores chinos, circunstancia que probablemente no fue ajena a la creciente convicción de que la cosecha sojera 2004/05 en el País del Norte. alcanzaría niveles récord. CONSECUENCIAS DE LOS ALTOS PRECIOS DEL AÑO 2004 Los impactantes momentos vividos por los agricultores sojeros en materia de precios en el año 2004, han dejado huellas indelebles que seguramente condicionan y condicionarán sus presentes y futuras actitudes de venta. Mucho más aún en el caso de los productores argentinos, dada la compleja experiencia que en materia de decisiones comerciales y financieras han tenido que afrontar desde la crisis ocurrida en el país a fines del 2001. Más allá del correlato que dicha crisis impuso en materia de uso del sistema bancario, la combinación de efectos positivos y negativos requiere de una atenta lectura. Por una parte, la devaluación del Peso (aún con el efecto compensador de las “retenciones”) mejoró sustancialmente la ecuación económica de los productores de aquellos bienes con alta “estructuralidad exportadora”, tal como es el caso de la soja y, en menor medida, del girasol. A ello se agregó el proceso de “pesificación” impuesto por las autoridades que diluyó el alto endeudamiento previo que enfrentaba el sector agropecuario. Ambos factores, combinados con la correlativa ampliación en el uso de novedosas formas de almacenamiento de las cosechas a campo (silos-bolsa) generaron las condiciones para un cambio trascendente en el ritmo de comercialización de la producción granaria. La simple observación del nivel de existencias remanentes de soja en nuestro país durante los últimos años nos permite obviar mayores comentarios. Solo nos interesa destacar aquí que estas decisiones de retención difícilmente puedan considerarse de efecto neutro para el mercado internacional de la soja cuando la Argentina ya es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y un participante creciente -y hasta atractivo- en el comercio global de poroto de soja. (*) Recibido por Corrientes al Día del Contador Daniel Miró (Presidente de Nóvitas S.A.) PERSPECTIVAS LOCALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
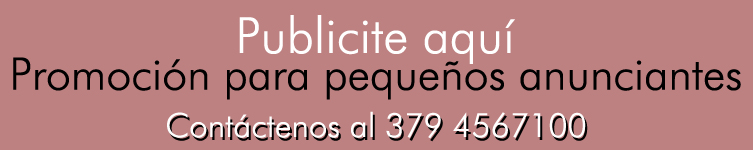
Rural
Pobreza intelectual en la sanción de la modificación de la ley de Manejo del Fuego
COMUNICADO DE CARBAP
La reciente sanción en el Senado Nacional de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego 26.816, las cuales prohíben por el término de treinta (30) años desde la extinción del fuego cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio, independientemente si el incendio fuera provocado o accidental, claramente atenta contra el productor agropecuario y su seguridad jurídica.
Esta nueva prohibición, además, se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques por hasta sesenta (60) años.
Es de destacar que estas restricciones afectan profundamente el derecho de propiedad, además de ser aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios en el caso de situaciones naturales, provocados por terceros o accidentales, tan comunes en el sur de nuestras provincias de Bs As y La Pampa en campos lindantes a vías del ferrocarril en tiempos de seca. Se trata de una situación insólita e inconstitucional, porque se impide disponer del inmueble alterando el derecho a la propiedad.
Del mismo modo los propietarios deben soportar las consecuencias de la ineficiencia de un Estado que no es capaz ni de prevenir incendios tanto accidentales o como consecuencia de actos de vandalismo como así tampoco de aprehender y someter a la justicia a quienes lo hubieran originado.
Estas modificaciones a la ley, que limitan el uso privado y comercial de tierras incendiadas, plantean una mirada prejuiciosa y muy injusta sobre el productor agropecuario, en quien recae la culpabilidad del hecho aun no siendo responsable, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna y restricciones por décadas.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), entendemos que esta nueva ley es el resultado de la incapacidad intelectual de los legisladores en la búsqueda de herramientas lógicas, inteligentes y realistas para atender una problemática seria y compleja, ante la fácil y sencilla receta de aplicar políticas partidarias en temas legislativos nacionales, actitudes revanchistas y castigos en lugar de reales soluciones autosaboteando al país al condenar previamente al productor impulsando normas que promueven incertidumbre sectorial .
Rural
Elaboran mapa de aptitud de tierras para el cultivo de mandioca en Corrientes
Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste
Un proyecto conjunto entre investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y de INTA avanza en la elaboración de un mapa de tierras aptas para el cultivo de mandioca en la provincia de Corrientes. Recientemente se relevó un área de 915 mil hectáreas al norte de la Provincia de Corrientes, y se identificó que bajo el sistema de manejo tradicional solamente el 3 % de esa zona posee tierras muy aptas y el 18 % de aptitud moderada, pero con manejo tecnificado el área de tierras muy aptas podría ampliarse al 13%.
La superficie cultivada con mandioca en Argentina ha decrecido los últimos años. La reducción del área cultivada puede estar ligada al desconocimiento de la distribución de las tierras aptas para su cultivo, base estructural de la productividad de este cultivo.
La provincia de Corrientes posee clima subtropical homogéneo pero una gran diversidad de suelos. Si bien Corrientes ha sido tradicionalmente productora de mandioca, sin embargo también el área ha disminuido considerablemente a nivel provincial.
En ese contexto, investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y del "Grupo Recursos Naturales" del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), consideraron pertinente evaluar la aptitud de las tierras para el cultivo de mandioca en la provincia.
En una reciente publicación, presentada en el “XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo”, dieron a conocer los resultados de aptitud para el cultivo de mandioca en un área de 914.195 hectáreas ubicadas al norte de la Provincia de Corrientes.
Este relevamiento, se suma uno anterior en el cual los investigadores ya habían identificado las tierras de aptitud para la mandioca en una zona de 913 mil hectáreas en el noroeste de la provincia, desde Bella Vista y San Roque hacia el norte.
"La información generada representa un aporte disponible para los actores involucrados en el territorio" destacó la Ing. Agr. (Mgter) Ángela Burgos, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y referente del proyecto en el que además participaron la Ing. Agr. Silvia Perucca (INTA), el Dr. Ricardo Medina (UNNE), el Licenciado Raúl Barrios (INTA) y el Dr. Ditmar Kurtz (INTA y UNNE).
En el caso del relevamiento del área de 914.195 hectáreas ubicadas al norte de la Provincia, de acuerdo a lo observado, bajo el sistema de manejo tradicional solamente el 3% del área posee tierras muy aptas y el 18% de aptitud moderada.
Pero haciendo camellones el área de tierras muy aptas se amplía al 5 % y con manejo tecnificado pasa al 13 %, 120.536,57 hectáreas que podrían ser muy aptas para el cultivo, cuadriplicándose la superficie muy apta al dejar el manejo tradicional.
DETALLES DEL ESTUDIO
Para la evaluación de aptitud de tierras, los investigadores de la UNNE e INTA utilizaron un modelo que confronta los requerimientos del tipo de uso (demanda) con la información edafo climática (oferta).
Los resultados se categorizaron en tierras de clase "Muy Apta" (sin limitaciones o leves, que no afectan el uso sostenido, ni los rendimientos; "Moderada" limitaciones moderadas con rendimientos entre el 75-50% por debajo del esperado; "Marginal" con importantes limitaciones con reducción de rendimientos esperados entre 50-25% del potencial; y "No Apta" cuyo uso no es recomendable con la tecnología descripta.
Se evaluaron tres Tipos de Utilización de la Tierra: "Manejo Tradicional", "Manejo Tradicional y plantación en lomos" y "Manejo Tecnológico adecuado para la zona, bajo labranza reducida". Los Requisitos de Utilización de la Tierra (RUT) se seleccionaron de bibliografía existente y los datos de suelos a escala 1:50.000 se tomaron de trabajos anteriores.
Para elaborar los árboles de decisión se usaron textura del horizonte superficial, riesgo de exceso hídrico, riesgo de erosión, profundidad efectiva, drenaje, índice de encostramiento, contenido de materia orgánica, fósforo, pH, conductividad eléctrica y sodio intercambiable.
Los resultados de la evaluación se volcaron en un Sistema de Información Geográfica.
RELEVANCIA DEL TRABAJO
La Ing. Burgos explicó que las principales limitaciones que se presentan en el área corresponden a riesgos de excesos hídricos por inundaciones, encharcamientos y/o anegamientos.
Remarcó que la realización del Mapa de Suelos con aptitud puede transformarse en una herramienta clave para los productores en la selección de los sitios para el cultivo, así como de las estrategias de manejo del cultivo.
Señaló que el modelo desarrollado está disponible para ser utilizado en otras áreas, incluso en provincias vecinas, según destacaron los investigadores de UNNE e INTA.
Los resultados del proyecto de aptitud de tierras para el cultivo de mandioca en Corrientes fueron presentados en el marco del XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE en formato virtual del 13 al 16 de octubre.
El trabajo de investigación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación denominado “Sistemas de Producción y Agregación de Valor en Cultivos Industriales Regionales” incentivado por la Secretaría General de Ciencia Técnica de la UNNE (PI 18A/001) que se lleva adelante bajo la dirección de la Ing. Agr. (Mgter) Ángela Ma. Burgos.
Un proyecto conjunto entre investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y de INTA avanza en la elaboración de un mapa de tierras aptas para el cultivo de mandioca en la provincia de Corrientes. Recientemente se relevó un área de 915 mil hectáreas al norte de la Provincia de Corrientes, y se identificó que bajo el sistema de manejo tradicional solamente el 3 % de esa zona posee tierras muy aptas y el 18 % de aptitud moderada, pero con manejo tecnificado el área de tierras muy aptas podría ampliarse al 13%.
La superficie cultivada con mandioca en Argentina ha decrecido los últimos años. La reducción del área cultivada puede estar ligada al desconocimiento de la distribución de las tierras aptas para su cultivo, base estructural de la productividad de este cultivo.
La provincia de Corrientes posee clima subtropical homogéneo pero una gran diversidad de suelos. Si bien Corrientes ha sido tradicionalmente productora de mandioca, sin embargo también el área ha disminuido considerablemente a nivel provincial.
En ese contexto, investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y del "Grupo Recursos Naturales" del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), consideraron pertinente evaluar la aptitud de las tierras para el cultivo de mandioca en la provincia.
En una reciente publicación, presentada en el “XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo”, dieron a conocer los resultados de aptitud para el cultivo de mandioca en un área de 914.195 hectáreas ubicadas al norte de la Provincia de Corrientes.
Este relevamiento, se suma uno anterior en el cual los investigadores ya habían identificado las tierras de aptitud para la mandioca en una zona de 913 mil hectáreas en el noroeste de la provincia, desde Bella Vista y San Roque hacia el norte.
"La información generada representa un aporte disponible para los actores involucrados en el territorio" destacó la Ing. Agr. (Mgter) Ángela Burgos, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y referente del proyecto en el que además participaron la Ing. Agr. Silvia Perucca (INTA), el Dr. Ricardo Medina (UNNE), el Licenciado Raúl Barrios (INTA) y el Dr. Ditmar Kurtz (INTA y UNNE).
En el caso del relevamiento del área de 914.195 hectáreas ubicadas al norte de la Provincia, de acuerdo a lo observado, bajo el sistema de manejo tradicional solamente el 3% del área posee tierras muy aptas y el 18% de aptitud moderada.
Pero haciendo camellones el área de tierras muy aptas se amplía al 5 % y con manejo tecnificado pasa al 13 %, 120.536,57 hectáreas que podrían ser muy aptas para el cultivo, cuadriplicándose la superficie muy apta al dejar el manejo tradicional.
DETALLES DEL ESTUDIO
Para la evaluación de aptitud de tierras, los investigadores de la UNNE e INTA utilizaron un modelo que confronta los requerimientos del tipo de uso (demanda) con la información edafo climática (oferta).
Los resultados se categorizaron en tierras de clase "Muy Apta" (sin limitaciones o leves, que no afectan el uso sostenido, ni los rendimientos; "Moderada" limitaciones moderadas con rendimientos entre el 75-50% por debajo del esperado; "Marginal" con importantes limitaciones con reducción de rendimientos esperados entre 50-25% del potencial; y "No Apta" cuyo uso no es recomendable con la tecnología descripta.
Se evaluaron tres Tipos de Utilización de la Tierra: "Manejo Tradicional", "Manejo Tradicional y plantación en lomos" y "Manejo Tecnológico adecuado para la zona, bajo labranza reducida". Los Requisitos de Utilización de la Tierra (RUT) se seleccionaron de bibliografía existente y los datos de suelos a escala 1:50.000 se tomaron de trabajos anteriores.
Para elaborar los árboles de decisión se usaron textura del horizonte superficial, riesgo de exceso hídrico, riesgo de erosión, profundidad efectiva, drenaje, índice de encostramiento, contenido de materia orgánica, fósforo, pH, conductividad eléctrica y sodio intercambiable.
Los resultados de la evaluación se volcaron en un Sistema de Información Geográfica.
RELEVANCIA DEL TRABAJO
La Ing. Burgos explicó que las principales limitaciones que se presentan en el área corresponden a riesgos de excesos hídricos por inundaciones, encharcamientos y/o anegamientos.
Remarcó que la realización del Mapa de Suelos con aptitud puede transformarse en una herramienta clave para los productores en la selección de los sitios para el cultivo, así como de las estrategias de manejo del cultivo.
Señaló que el modelo desarrollado está disponible para ser utilizado en otras áreas, incluso en provincias vecinas, según destacaron los investigadores de UNNE e INTA.
Los resultados del proyecto de aptitud de tierras para el cultivo de mandioca en Corrientes fueron presentados en el marco del XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE en formato virtual del 13 al 16 de octubre.
El trabajo de investigación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación denominado “Sistemas de Producción y Agregación de Valor en Cultivos Industriales Regionales” incentivado por la Secretaría General de Ciencia Técnica de la UNNE (PI 18A/001) que se lleva adelante bajo la dirección de la Ing. Agr. (Mgter) Ángela Ma. Burgos.